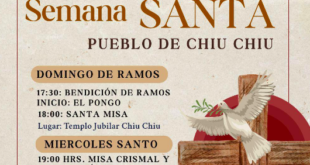A inicios de septiembre, diversos medios, organizaciones y redes de la sociedad civil vinculadas a las comunicaciones confluyeron para crear el “Bloque por el derecho a la comunicación”, una articulación amplia impulsada por el Colegio de Periodistas de Chile, que busca consagrar este derecho en una nueva Constitución como principio fundamental de una sociedad democrática.
Cuando hablamos de derecho a la comunicación nos referimos a una concepción amplia de derechos establecidos en el sistema internacional de derechos humanos sobre garantías asociadas a la comunicación como son la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información, derechos que no sólo son claves, sino que permiten y posibilitan el desarrollo de los sistemas democráticos.
Esto comprende el derecho de las personas a buscar y recibir información plural, pero también a difundirla por cualquier medio de expresión sin discriminaciones y sin estar sujetas a limitaciones económicas, ideológicas o culturales.
Según señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010, “corresponde al Estado impulsar el pluralismo al mayor grado posible, para así lograr un equilibrio en la participación de las distintas informaciones en el debate público, y también para proteger los derechos humanos de quienes enfrentan el poder de los medios”.
La Corte IDH en 2015 también lo reconoció directamente al afirmar que “el derecho a la comunicación debe consagrarse como un derecho inalienable e inherente a todas las personas y como requisito básico para su desarrollo debe ser garantizado y fomentado por el Estado a través de la Constitución y de un nuevo sistema medial, regulado por una ley de medios que permita profundizar su pluralidad”.
Según da cuenta el Bloque, en 2016 la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH advirtió al Estado chileno que en el país persistían normativas y prácticas que suponían restricciones indebidas del goce y ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, muchas de las cuales podían entenderse como herencias de las doctrinas autoritarias del pasado y del largo proceso de transición a la democracia.
Vale recordar que Chile presenta una de las tasas más altas de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en América Latina y que el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia sostiene que la concentración medial es una de las principales barreras al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho a la información, ya que representa un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones.
Una de las principales formas de tener una ciudadanía crítica y opinante es a través de contenidos pluriculturales, descentralizados y locales, con enfoque de derechos humanos, interseccional, feminista y de género, contenidos de los que hoy carecen los medios de comunicación en Chile. Esto ya lo sabe la ciudadanía, que hace un tiempo viene cuestionando la cobertura de los grandes medios y premiando el rol social de los distintos medios independientes, alternativos, locales, regionales, comunitarios, universitarios y populares, así como el ejercicio ciudadano de la comunicación.
La forma de entender el sistema medial y de comunicaciones en Chile es también una herencia de la dictadura, un mecanismo de reproducción ideológico del orden que impuso; un modelo económico y social que ampara la concentración y el abuso.
Con todos los riesgos que puede implicar un proceso constituyente asumido y regulado por la propia elite política, el momento que vivimos abre la posibilidad de revisar esas bases y apuntar cambios justamente allí, donde se juegan las cartas.
Por: Paula Correa Agurto, periodista y comunicadora social, magíster en Antropología, segunda vicepresidenta y coordinadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas de Chile.
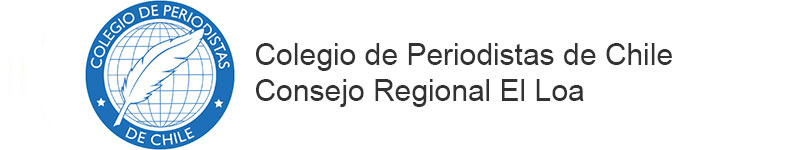 Periodistas de El Loa Promovemos la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión, de prensa y de información
Periodistas de El Loa Promovemos la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión, de prensa y de información